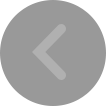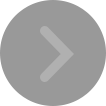Qué pasa cuando quienes nos gobiernan deciden bajar las persianas y ponerse tapones en los oídos. Lo que estamos viendo, más que una estrategia política, es el síntoma de un gobierno que ha entrado en una fase de aislamiento peligroso. cuando el poder se encierra en sí mismo y responde con indiferencia ante los problemas que a vos y a mí nos quitan el sueño, lo primero que se asoma es una soberbia intelectual desmedida; esa idea fija de que ellos tienen la única verdad y que cualquier reclamo ciudadano no es más que un intento de desestabilización.
El gobierno ya no soluciona problemas los administra para sobrevivir
Es lo que llamamos el efecto burbuja, donde los funcionarios dejan de caminar el territorio y pasan a gestionar realidades que solo existen en sus planillas de Excel. Pero ojo, porque esa supuesta firmeza de no querer escuchar a nadie es, en el fondo, un síntoma de debilidad y de miedo al contraste. Un gobierno que se siente seguro de sus logros no teme al debate, lo busca.
Al ignorar el termómetro social, lo único que logran es que la legitimidad que ganaron en las urnas se les escurra entre los dedos como arena, porque la gente empieza a sentir que el estado no es una solución, sino un ente ajeno que vive en otro planeta. Esta sordera institucional no es gratuita: cuando los canales de diálogo se rompen, la sociedad no se queda callada, sino que empieza a buscar otras formas de hacerse oír, muchas veces desde el enojo o la desesperanza.
Al final del día, gobernar de espaldas a la gente es la receta más rápida para que la política pierda su sentido y para que el abismo entre el sillón y la vereda se vuelva imposible de cruzar.
Cómo hacemos para que ese portazo que dio el poder no sea el final de la historia. Para romper ese aislamiento, la sociedad tiene que entender que la participación ciudadana no es solo ir a votar cada dos o cuatro años, sino convertirse en una presencia constante que no se pueda ignorar.
El primer paso para forzar esa apertura es fortalecer las redes intermedias, desde las juntas vecinales hasta las organizaciones civiles, porque un reclamo aislado es un susurro, pero una comunidad organizada es un clamor que atraviesa cualquier muro de oficina. Necesitamos pasar de la queja de café a la acción colectiva, utilizando las herramientas que todavía nos quedan, como el acceso a la información pública y las audiencias abiertas, para obligar a los funcionarios a dar la cara y explicar lo inexplicable.
Cuando un gobierno se encierra, el antídoto es ocupar el espacio público con propuestas claras, no solo con ruido, demostrando que la ciudadanía tiene un plan más lúcido que el de sus propios representantes. No podemos permitir que el silencio del despacho se convierta en el silencio de la calle; hay que tender puentes desde abajo, buscando esos puntos de unión que la política hoy prefiere ignorar. al final, la llave de esa puerta cerrada no la tiene un político iluminado, la tenemos nosotros cuando decidimos que el destino común es demasiado importante para dejarlo en manos de alguien que no nos quiere escuchar, porque la democracia solo respira cuando la gente se planta y exige ser parte de la conversación.
Lo que sucede cuando el poder se vuelve un inquilino de largo plazo; después de diez años sentados en el mismo sillón, es casi inevitable que aparezca esa fatiga del metal que hoy vemos como indiferencia e intolerancia. lo que ocurre es que, tras una década, la gestión deja de mirar hacia afuera y empieza a mirarse el ombligo, creyendo que el estado les pertenece y que cualquier crítica, por mínima que sea, es una traición o un ataque personal de enemigos imaginarios.
Estos síntomas que mencionamos no son casualidad, son señales claras de que el ciclo político ha entrado en una etapa de agotamiento biológico, donde el entusiasmo de los primeros años ha sido reemplazado por el cinismo y el atrincheramiento. cuando un gobierno lleva tanto tiempo, se rodea de aplaudidores que no se atreven a decirle la verdad al jefe, y eso genera una sordera crónica que es el preámbulo del fin; se pierde la capacidad de asombro ante el dolor ajeno y se reacciona con soberbia ante el reclamo legítimo porque ya no saben cómo renovarse.
Es el síndrome del poder absoluto que se siente eterno, pero la historia nos demuestra que cuando la intolerancia se vuelve la respuesta oficial y la indiferencia es la norma, lo que estamos viendo es el último capítulo de una etapa que ya no tiene nada nuevo que ofrecer. la sociedad percibe ese olor a final de época, nota que la gestión ya no soluciona problemas sino que los administra para sobrevivir, y ese es el momento exacto donde la desconexión se vuelve irreversible y el cambio deja de ser una opción para convertirse en una necesidad impostergable.