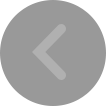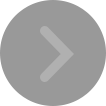No es una simple crítica a la competencia entre partidos: es una observación sobre las fuerzas que sostienen ese escenario. Cuando las mayorías, en su versión oficial, actúan como una maquinaria que prioriza la continuidad de un bloque dominante, la diversidad deliberativa queda reducida a un decorado: discursos que suenan fuertes, pero cuyo efecto práctico es opaco.
La democracia es una usina generadora de intereses funcional a las mayorías hegemónicas
La democracia, tal como se ha construido en las últimas décadas, ha perdido su libertad de acción, su capacidad de realización: se ha convertido en una puesta en escena donde la mayoría, en su versión hegemónica, opera como un sistema generador de intereses.
Es por ello que muchas iniciativas como pedidos de informes sobre determinados temas o pedidos de interpelación o la necesidad de discutir proyectos que pueden ser superadores terminan en los “archivos del olvido”.
Lo que observamos, y que sirve como diagnóstico, es un giro en la función de la representación. Los legisladores ya no se presentan ante la sociedad como portavoces de sus electores, sino como ejecutores de una agenda que viene del “poder real” que se alimenta de una lógica institucional que no está a la altura de lo que debe ser una democracia en serio. Esa lógica, a su vez, funciona con una serie de atajos: acuerdos implícitos, concesiones mutuas y, a veces, la tiranía de las mayorías que vencen a las minorías sin que la ciudadanía pueda reaccionar en el marco del derecho de la voluntad popular y la lógica de la cúpula.
La distorsión no nace de la mera disputa entre opositores y oficialistas; nace de la naturaleza de las reglas del juego. Cuando las reglas se diseñan para que el poder de las mayorías se convierta en una herramienta de mantenimiento del status quo, el interés general se diluye. En muchos contextos, la estabilidad aparente de la mayoría se logra a costa de la capacidad de la sociedad para influir en la agenda real: las leyes, las políticas públicas, las reformas que podrían abrir oportunidades para quienes quedan fuera.
Así, la participación democrática se ve desnaturalizada. La gente, al sentirse vinculada por un mecanismo que parece más una negociación entre elites que un proyecto común, tiende a retirarse. Y cuando el espacio de la deliberación pública se oscurece con tecnicismos, prioridades institucionales y un lenguaje que a veces es más administrativo que humano, la política deja de dialogar con la vida cotidiana de las personas para dialogar con la propia maquinaria del poder.
La crítica no es solo sobre el abuso de las mayorías, sino sobre la fragilidad de un sistema que se define a sí mismo como democrático, mientras opera con lógicas que privilegian intereses que no siempre expresan la voluntad de la mayoría de la población. Si la legitimidad de la democracia depende de la capacidad de la ciudadanía para influir, vigilar y corregir, entonces es imprescindible recuperar tres elementos esenciales.
Primero, claridad en el marco institucional. Reglas claras, transparentes y revisables que eviten que la “voluntad de las mayorías” se convierta en una coraza para prácticas que, en la realidad, favorecen a un conjunto de intereses específicos. Segundo, rendición de cuentas real. No solo informes trimestrales o propaganda, sino mecanismos que permitan evaluar de manera pública las decisiones, sus costos y sus impactos, con la posibilidad de corregir rumbos cuando esos impactos no corresponden a lo que la gente necesita. y tercero, diversidad de voces en la conversación pública. Esto implica no solo ampliar la representación electoral, sino abrir espacios para la participación cívica, para que movimientos, comunidades y ciudadanos puedan influir en la agenda, incluso cuando no pertenecen a la estructura formal del poder.
Este análisis no implica una negación de la legitimidad de las mayorías; implica exigir que la democracia sea, ante todo, una máquina de apertura: apertura a la crítica, a la revisión, a la innovación y a la responsabilidad. Porque una democracia que se auto-justifica por la fuerza de las mayorías pero se niega a revisar sus propias prácticas, corre el riesgo de convertirse en una caricatura: un show en el que la verdad cede ante la performance, y la libertad pública se reduce a lo que los distintos actores pueden pactar detrás de las cortinas.
En ese sentido, la tarea política va más allá de ganar o perder en una votación. Se trata de reconstruir la legitimidad de la representación: que cada ciudadano sienta que su voz puede cambiar la agenda, que sus preocupaciones cotidianas no quedan fuera de las cámaras, y que las reglas del juego se perciban como justas y adaptables ante las nuevas realidades. Si logramos eso, la democracia dejará de verse como un simple acto de poder para verse como un proyecto común donde el interés general, y no solo la aritmética de una mayoría, guíen las políticas públicas.
Además, quien elige a los candidatos que la gente vota son, en la práctica, las redes de poder que operan detrás del sistema: las estructuras institucionales, las alianzas políticas previas, los financiamientos, los intereses de los grandes actores y, en muchos casos, las reglas mismas que rigen la escena electoral. No es una decisión que nace de la voluntad popular aislada: es una decisión mediada por aquello que llama “poder real”—los grupos que, con presupuesto, influencia mediática y alianzas estratégicas, señalan quién tiene la oportunidad de competir, quién aparece en la boleta y, en última instancia, quién llega a los cargos. A partir de ese momento, cuando estos candidatos salen elegidos, a quién se deben sus actos ya no es solo al electorado que los votó, sino a esa red de poder que los impulsó y los sostiene: a los intereses que financiaron la campaña, a las pactos que hicieron viable su llegada, a las instituciones que les permiten gobernar.
Es un dilema crucial para la democracia: si el mandato popular parece operarse como una formalidad mientras la decisión real se toma en otros pasillos, la representación queda desnaturalizada. La gente vota esperando que esos representantes sirvan a sus intereses, pero cuando esos lazos de poder —financiamiento, concesiones, lobbies— operan por detrás, la voluntad popular se disuelve en una legitimidad ritual.
Entonces surgen tres problemas centrales: primero, la distorsión entre lo que la gente piensa y lo que se decide; segundo, la desconfianza que se instala cuando la sensación es que la “elección” ya está pre configurada; y tercero, la retirada ciudadana, porque si cada ciclo parece una repetición de un juego previamente escrito, la gente pregunta para qué participar. Este disloque erosiona la democracia porque la legitimidad de gobernar depende de la capacidad de la ciudadanía para influir, vigilar y exigir cuentas; cuando la ruta hacia el poder queda protegida por un conjunto de intereses, la promesa de representación se vuelve un espectáculo sin contenido real.
Para remediarlo, haría falta claridad institucional sobre la financiación de campañas, reglas de selección de candidatos más transparentes, y, sobre todo, mecanismos de rendición de cuentas que conecten directamente las decisiones con las necesidades de la gente, junto con espacios amplios de participación que amplíen la voz de movimientos y comunidades que hoy quedan fuera del tablero de las coaliciones tradicionales.