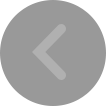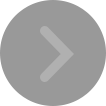La gente espera, y con razón, que cada juez de la Corte encarne la excelencia jurídica. Deben poseer una idoneidad técnica y un conocimiento del derecho profundísimo, que les permitan ser la palabra final e inapelable sobre la constitución. Pero lo esencial, lo que realmente define su función, es la independencia y la imparcialidad. Un juez de la Corte no puede tener ataduras políticas, económicas ni personales; su única lealtad es a la constitución y a la ley. Finalmente, y quizás lo más importante para la fe pública, se requiere una ética y una probidad intachable, una trayectoria sin manchas que garantice a todos los ciudadanos que la justicia se impartirá con total transparencia y objetividad. La corte suprema necesita a los mejores: técnicamente brillantes, absolutamente independientes y éticamente intachables.
El rol de un juez es la garantía para la convivencia civilizada
Una vocalía en la Corte Suprema de Jujuy no es un cargo para cualquiera. Se exige ser abogado de la matrícula y haber ejercido esa profesión con una trayectoria demostrable. Estos son algunos de los cimientos legales, pero el cargo demanda mucho más que solo cumplir con un papel.
Detengámonos en un escenario que, aunque temido, debemos analizar con crudeza: ¿qué le sucede a una sociedad, a la provincia, cuando un juez de su máximo tribunal, carece de todo lo esencial? No hablamos de un pequeño error, sino de una falla estructural: la ausencia de idoneidad técnica y de conocimiento profundo del derecho. Esto, de entrada, significa que las decisiones judiciales que afectan la vida de millones se toman sin el rigor ni la base legal que exige el puesto. El resultado es la inseguridad jurídica; las leyes se vuelven movedizas, impredecibles, porque la máxima autoridad para interpretarlas no está a la altura intelectual.
Pero el problema se agrava exponencialmente cuando a la impericia se suma la falta de independencia e imparcialidad, y el juez padece de ataduras políticas evidentes. Si su única lealtad no es ni con la constitución ni con la ley, sino con los vínculos de sangre o políticos que impulsaron su nombramiento, la función judicial se corrompe en su raíz. La corte deja de ser el guardián de la ley para convertirse en un brazo político disfrazado; un instrumento de poder de quienes lo designaron. La consecuencia más directa para la sociedad es la pérdida total de la confianza en el poder judicial.
Cuando el ciudadano percibe que el último recurso para defender sus derechos está viciado por el favoritismo y la lealtad personal, se rompe el pacto social. Esto mina la legitimidad democrática, alienta la impunidad de los poderosos y genera una sensación de que la ley solo rige para los débiles. Las decisiones judiciales se verán como actos de poder y no como actos de justicia. El efecto dominó es devastador: se ahuyenta la inversión, la corrupción se normaliza, y, en última instancia, el estado de derecho mismo comienza a desmoronarse, dejando a la sociedad a merced de la arbitrariedad de turno.
Cuando decimos que la justicia no es un favor, negamos de plano la idea de que los jueces administren la ley por capricho, por simpatía personal o por devolución de un beneficio político. Un favor es una cortesía, algo discrecional, que se da o se niega según el humor o la relación. La justicia, en cambio, es un derecho inalienable de todo ciudadano, garantizado por la constitución. Un juez está obligado, por ley y por juramento, a aplicar las normas con imparcialidad. Si un fallo se convierte en un favor, implica que otros, que no tienen la conexión o el poder, quedan automáticamente fuera del amparo legal, y eso desmorona la igualdad ante la ley.
Y de ahí la segunda parte: es el pilar de la república. Una república se define por la división de poderes y el imperio de la ley. La justicia, a través del poder judicial, es el árbitro final. Es el encargado de asegurar que ni el ejecutivo ni el legislativo se extralimite, y que los derechos individuales sean respetados por todos. Si ese pilar se debilita, si el ciudadano percibe que la ley es selectiva o se compra, todo el edificio se tambalea.
Sin una justicia fuerte, independiente y creíble, no hay seguridad jurídica, no hay inversión, no hay protección efectiva contra el abuso de poder y, lo que es peor, no hay verdadera libertad. La justicia no es un lujo que el estado concede; es el cimiento indispensable que sostiene la convivencia civilizada y la vigencia de la democracia. Es la garantía de que, al final del camino, prevalecerá la razón y no la fuerza.